
El nuevo trabajo del cineasta barcelonés Jaime Rosales, que debutó con la impactante Las horas del día, prosigue en la línea de aquella: explorar la cotidianeidad de seres anónimos a la vez que jugar con la frontera que existe entre documento y ficción. Sus personajes son eso, personajes, pero en la búsqueda de la mayor credibilidad posible siempre están encarnados por actores desconocidos; y su estética responde al más absoluto antiespectáculo: el film carece de una partitura original de apoyo que subraye las acciones y emociones.

De esta forma, toda emoción surge tan sólo de lo que los personajes hacen y dicen. Y también de lo que callan: Rosales emplea el silencio como herramienta expresiva, apoyándose en las miradas de un elenco (encabezado por Sonia Almarcha y Petra Martínez) impecable, sin excepción.

Un nuevo recurso estético en la, hasta ahora, corta filmografía de Rosales, es el de la pantalla partida, que aquí sirve al director para trabajar con el espacio y con las personas que en su marco se mueven: los planos y contraplanos de una conversación aparecen simultáneamente, dando la (falsa) oportunidad al espectador voyeur de verlo todo, de no perderse nada. También vemos un mismo espacio visto desde dos ángulos diferentes, o dos habitaciones de una misma casa, con o sin habitantes... Así se demuestra que podemos estar solos aunque veamos a más de una persona en un solo golpe de vista.

A través de todos estos recursos expresivos Rosales nos cuenta dos historias paralelas: la de Adela, una mujer separada que decide irse a vivir con su hijo de trece meses a Madrid; y la de Antonia, una mujer que trabaja en su tienda de alimentación y que tiene tres hijas, cada una con su carácter y sus problemas: una necesita un préstamo para comprarse una casa en la playa; otra va a ser operada de un cáncer; la tercera vive como puede compartiendo un piso con compañeros.

Las historias se cruzan cuando esta última, Inés, alquila una de las habitaciones de la vivienda a Adela, y pasan a ser compañeras de piso... De esta forma somos testigos de vidas cruzadas, como las de Raymond Carver en versión Robert Altman; vidas partidas, como la pantalla partida, por un acontecimiento de crueldad brutal. Porque Rosales, como Michael Haneke, es un cineasta de la crueldad (a buen seguro que no habrán podido olvidarse de Las horas del día si la han visto), pero de la crueldad más terrorífica: la de todos los días.



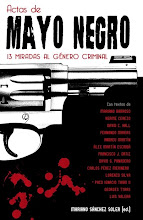





No hay comentarios:
Publicar un comentario